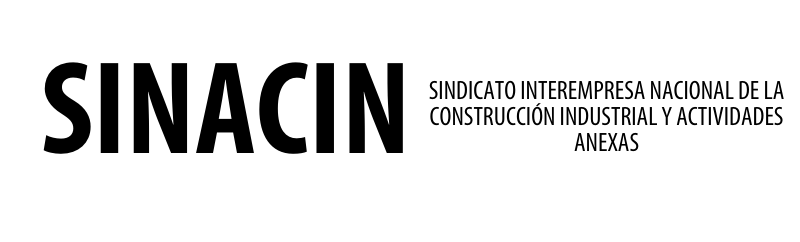Con Ibrahim Traoré, Burkina Faso recauda tres veces más su oro / La política de nacionalizaciones mineras de Burkina Faso, Níger y Malí han desplazado a empresas francesas, estadounidenses y canadienses, según Bryant
Desde hace unos meses, la figura de Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, se ha viralizado por las redes sociales como una especie de Che Guevara de África. Los medios occidentales han gastado ríos de tinta electrónica para atribuir los comentarios positivos sobre Traoré a una campaña, en línea, orquestada desde Rusia, o el grupo Wagner.
Tanto Traoré, como la figura de los presidentes de Níger y Malí, Abdourahamane Tchiani y Assimi Goïta, de la Confederación del Sahel son presentados, por la propaganda, como crueles dictadores africanos. Pero sus procesos exceden la dicotomía entre la dictadura y la democracia, según Kevin Bryant, autor del libro La revolución de las Boinas, dedicado al ascenso de estas tres figuras que recrean los tiempos del panafricanismo con nacionalizaciones y rechazo a la intervención de potencias extranjeras como Francia. “El foco está en cómo África valora sus recursos”, según él.
En esta entrevista, Bryant, profesor de historia y geografía en la escuela pública argentina y diplomado en Relaciones Internacionales, repasa cómo Traoré se ha convertido en el sucesor de Thomas Sankara, el visionario militar revolucionario de Burkina Faso que promovía el fin del colonialismo y la igualdad de género en los 80, también la política de nacionalización de las minas de Burkina Faso, Níger y Malí, y la influencia de todo este proceso en el resto de los países de África.
Sobre la biografía Ibrahim Traoré hay poca información, en general bastante manipulada por los medios. Se sabe que nació en un aldea rural de Burkina Faso, que estudió geología en la universidad y después pasó al ámbito militar, donde se convirtió en capitán y luego luchó contra diversos grupos de yihadistas islámicos.
Para entender a Traoré, debemos establecer una conexión inevitable con Thomas Sankara, considerado su predecesor en múltiples aspectos. En Burkina Faso, el pensamiento de las academias militares evitó durante décadas las figuras y referentes nacionales, entre ellos el mismo Sankara. Sin embargo, los militares de la generación de Traoré adquirieron conocimiento y se interiorizaron en las contribuciones hechas por la revolución que Sankara lideró en los años 80.
La política de nacionalizaciones mineras de Burkina Faso, Níger y Malí han desplazado a empresas francesas, estadounidenses y canadienses, según Bryant
Desde hace unos meses, la figura de Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, se ha viralizado por las redes sociales como una especie de Che Guevara de África. Los medios occidentales han gastado ríos de tinta electrónica para atribuir los comentarios positivos sobre Traoré a una campaña, en línea, orquestada desde Rusia, o el grupo Wagner.
Tanto Traoré, como la figura de los presidentes de Níger y Malí, Abdourahamane Tchiani y Assimi Goïta, de la Confederación del Sahel son presentados, por la propaganda, como crueles dictadores africanos. Pero sus procesos exceden la dicotomía entre la dictadura y la democracia, según Kevin Bryant, autor del libro La revolución de las Boinas, dedicado al ascenso de estas tres figuras que recrean los tiempos del panafricanismo con nacionalizaciones y rechazo a la intervención de potencias extranjeras como Francia. “El foco está en cómo África valora sus recursos”, según él.
En esta entrevista, Bryant, profesor de historia y geografía en la escuela pública argentina y diplomado en Relaciones Internacionales, repasa cómo Traoré se ha convertido en el sucesor de Thomas Sankara, el visionario militar revolucionario de Burkina Faso que promovía el fin del colonialismo y la igualdad de género en los 80, también la política de nacionalización de las minas de Burkina Faso, Níger y Malí, y la influencia de todo este proceso en el resto de los países de África.
Esta generación de oficiales y suboficiales encontró en Thomas Sankara una fuente de inspiración. Hablar del proceso que vivió Burkina Faso en los 80 era prácticamente un tabú en el país, mientras los referentes respondían a intereses franceses. Esto comenzó con Blaise Compaoré, quien estuvo en el poder durante muchísimo tiempo y formó parte del proceso de destitución de Sankara (Nota de autor: también participó en su asesinato). Sankara fue brillante y visionario. En los años 80 hablaba de soberanía alimentaria, soberanía energética y del papel de la mujer en la política. Fue revolucionario. Su gran problema fue que estuvo solo, fue una isla: no tuvo ningún país vecino que lo acompañara. El proceso quedó encerrado y expuesto a ataques constantes que llevaron a su derrocamiento.
Traoré pertenece a esos cuadros jóvenes que notaron que aquel proceso, olvidado en los libros de historia del país, tenía componentes interesantes. También identificaron la necesidad de avanzar en un proceso de descolonización de tinte panafricanista. Este capitán, como los cuadros que lo rodean, tuvieron, además, una formación donde la cuestión de la unidad africana y la idea de «África para los africanos» estuvo siempre presente.
Traoré también participó en la lucha contra la insurgencia islamista que no dejó de crecer en el país. El golpe de Estado de 2022, que lo ascendió al poder, surgió de la necesidad de intentar revertir no solo la situación en el plano militar, sino también de desarrollar una serie de políticas nacionalistas. El pensamiento de Traoré es que Francia era, en parte, culpable de haber llevado al país a una situación crítica. Pero para él no solo se trataba solo de pensar en combatir a estos grupos, sino también de avanzar en un proceso de descolonización en términos económicos y políticos.
Esta generación de oficiales y suboficiales encontró en Thomas Sankara una fuente de inspiración. Hablar del proceso que vivió Burkina Faso en los 80 era prácticamente un tabú en el país, mientras los referentes respondían a intereses franceses. Esto comenzó con Blaise Compaoré, quien estuvo en el poder durante muchísimo tiempo y formó parte del proceso de destitución de Sankara (Nota de autor: también participó en su asesinato). Sankara fue brillante y visionario. En los años 80 hablaba de soberanía alimentaria, soberanía energética y del papel de la mujer en la política. Fue revolucionario. Su gran problema fue que estuvo solo, fue una isla: no tuvo ningún país vecino que lo acompañara. El proceso quedó encerrado y expuesto a ataques constantes que llevaron a su derrocamiento.
Traoré pertenece a esos cuadros jóvenes que notaron que aquel proceso, olvidado en los libros de historia del país, tenía componentes interesantes. También identificaron la necesidad de avanzar en un proceso de descolonización de tinte panafricanista. Este capitán, como los cuadros que lo rodean, tuvieron, además, una formación donde la cuestión de la unidad africana y la idea de «África para los africanos» estuvo siempre presente.
Traoré también participó en la lucha contra la insurgencia islamista que no dejó de crecer en el país. El golpe de Estado de 2022, que lo ascendió al poder, surgió de la necesidad de intentar revertir no solo la situación en el plano militar, sino también de desarrollar una serie de políticas nacionalistas. El pensamiento de Traoré es que Francia era, en parte, culpable de haber llevado al país a una situación crítica. Pero para él no solo se trataba solo de pensar en combatir a estos grupos, sino también de avanzar en un proceso de descolonización en términos económicos y políticos.
“Si Thomas Sankara pudiera presenciar lo que ocurre hoy, creería que Traoré continúa por el mismo sendero que él abrió hace 40 años”, Bryant
El mismo lo explicó en un discurso cuando dijo; “nosotros no estamos en una democracia, estamos en una revolución». Explicó que cuando los países atraviesan un proceso revolucionario, en algún momento de su historia, es difícil que después, se consolide un modelo democrático. Esta revolución es acompañada de un proceso donde alguien tiene que conducir, y ese liderazgo a veces tiene componentes personalistas. Como ejemplo puso el caso de Francia: donde una revolución no condujo a la consolidación de un sistema democrático. Primero pasó Napoleón, después se dieron otra etapas, hasta alcanzar ese sistema. Según él: cada país tiene su historia.
Después de la muerte de Sankara, Burkina Faso fue gobernada hasta 2014 por su asesino, Compaoré. ¿Qué pasó con la influencia de Francia durante ese tiempo?
Aunque Compaoré salió del poder en 2014, sus sucesores mantuvieron una línea similar de trabajo. La idea central fue mantener el alineamiento con Francia en múltiples aspectos
Una dependencia militar: la seguridad del país quedó en manos de Francia. La presencia de tropas francesas en Burkina Faso era importante, al igual que en otros países del Sahel. Una económica: el oro que produce Burkina Faso —su recurso más valioso— quedó relegada a empresas francesas. A diferencia de otros casos donde operaban empresas occidentales o canadienses, en Burkina Faso se estableció una especie de monopolio: dos empresas francesas controlaban todo el negocio.
Una dependencia financiera: el país contrajo ciertos niveles de deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Muchos de estos créditos se consiguieron con Francia como mediador, pero esto generó una subordinación, tal como Thomas Sankara había denunciado en los años 80.
Con el dinero Ibrahim Traoré, además, ha retomado el proyecto de Tomás Sankara de alcanzar la soberanía alimentaria
Y una dependencia monetaria; Burkina Faso, aún hoy con todo este proceso en marcha, todavía no puede tener su propia moneda o una moneda regional con otros países. Sigue atado al Franco CFA, que es uno de los principales mecanismo de control que Francia aún mantiene en la región: el cual establece que un porcentaje de las exportaciones en bruto vayan Francia como garantía para que su Tesoro autorice la emisión de su moneda. El banco central del CFA está en Dakar, Senegal. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la emisión solo puede hacerse si París da el visto bueno. Existe una primera instancia de dependencia clara. Los países pueden exportar el producto en bruto, pero, para tener el billete —el franco— necesitan que Francia dé el visto bueno. Primero, París recibe esas reservas y después, autorizan la emisión de ese dinero.
Esta es una de las cuestiones que Ibrahim Traoré cuestiona. ¿Por qué si tenemos el oro en bruto, no cambiamos esta situación?, se pregunta. Una de sus primeras medidas contra este sistema fue suspender durante tres meses las exportaciones de oro, dirigidas, en un porcentaje, a las reservas que van a París. La idea fue concentrar ese oro en bruto para refinarlo y procesarlo por completo. Una iniciativa que cuenta con el asesoramiento de varios países, entre algunos miembros de los BRICS.
El mensaje de Traoré es claro: nosotros tenemos el oro en bruto, nosotros vamos a fabricarlo. En diciembre del año pasado, el país logró por primera vez en su historia hacerlo ¿Por qué es importante este hito de la fabricación de los primeros lingotes de oro? Primero, porque son lingotes que se conviertes en las primeras reservas de oro del país. Segundo, porque en un mundo con la volatilidad actual, si se pretende una divisa más fuerte y sólida, ¿qué hacen la mayoría de los países, como Rusia, China o India? Concentran oro.
También hay algunas medidas con el Código y las leyes mineras, porque Burkina Faso, no solo tiene oro, sino que posee otros minerales. Ha habido una política de nacionalización respecto a empresas estadounidenses, canadienses, francesas, ¿Cómo ha impactado en la economía?
Burkina Faso no nacionalizó todo el oro, sino yacimientos donde operaban empresas que tenían deudas con el Estado burkinés. Estas deudas se habían acumulado a lo largo de años porque El Estado no había exigido su pago porque una de las condiciones del vínculo con Francia era que los reclamos no se intensificaran.
El Estado primero modificó el código minero que existía desde finales de los 80 y que respondía a intereses franceses. Con este cambio legal pudo nacionalizar los yacimientos y minas de las empresas deudoras. Lo que diferencia el caso de Burkina Faso respecto a otros países, como sus vecinos Malí y Níger; ya que ninguna de las mineras ha presentado demandas contra el Estado porque todo el proceso fue limpio y bien pensado en términos legales.
Lo que le ha permitido que el país aumente su recaudación por el oro, tres veces más que en 2022.
Con el dinero Ibrahim Traoré, además, ha retomado el proyecto de Tomás Sankara de alcanzar la soberanía alimentaria. Parte de la inversión de Burkina Faso se dirigió hacia «la ofensiva agropastoril”, un programa que pone a producir la tierra en niveles mucho más importantes. Como consecuencia, no solo aumentó la cantidad de cultivos que tiene Burkina Faso en relación a los alimentos, sino también los incentivos para crear plantas de procesamiento y fábricas.
El año pasado, por ejemplo, se creó, en este contexto una planta que procesa tomates, considerado un punto de partida para avanzar hacia una industria alimentaria nacional. Por eso, hoy en las góndolas del país ya existen productos con la inscripción “Hecho en Burkina Faso”, lo que es considerado un hito histórico en una nación que antes importaba el 70% de lo que comían sus habitantes.
Si Thomas Sankara pudiera presenciar lo que ocurre hoy, creería que Traoré continúa por el mismo sendero que él abrió hace 40 años
Cada uno piensa en sus recursos estrella: Burkina Faso en el oro, Níger en el uranio, Mali en el hierro
Burkina Faso, además, integra la Confederación del Sahel con Malí y Níger: que tienen una política similar de nuevos códigos mineros, alianzas con empresas de China y Rusia, y renegociación de contratos.
Los avances que han tenido en muchas cuestiones son interesante; han lanzado un pasaporte común, una zona libre de aduanas interiores, donde las fronteras digitales han sido abolidas. La cooperación ya no se puede pensar solo en materia económica o militar, sino que se ha extendido a otras áreas. Por ejemplo, hace apenas unos semanas hubo reuniones para crear una estrategia sanitaria común, ya que estos países poseen problemas compartidos desde hace mucho tiempo.
Se observa un esfuerzo en términos confederados que es disruptivo; en relación a cómo organizan como bloque en los organismos internacionales y sus votaciones en Naciones Unidas. Hay una articulación que es la esencia, el alma de una confederación. También coordinan proyectos de infraestructura común: como nuevas carreteras y un tren que una sus tres capitales.
Dentro de esa cooperación existen ciertos entendimientos en lo que tiene que ver con la participación cada vez más fuerte de los Estados para repensar los códigos mineros. Cada uno piensa en sus recursos estrella: Burkina Faso en el oro, Níger en el uranio, Mali en el hierro. Antes, lo que los Estados recaudaban en la mayoría de estos países rondaba entre el 2 y el 6 o 7% —niveles muy bajos. Hoy hablamos de niveles de 30 a 35%, por ejemplo, con la última reforma que hizo Mali. Un nivel de recaudación mucho más importante.
En materia de defensa, los tres comparten una frontera común, donde no opera solamente un grupo, sino dos: por un lado Daesh o Estado Islámico, y por otro lado JNIM, el brazo de Al Qaeda en el Sahel. Para enfrentarlos han creado un ejército confederado compuesto por 5.000 hombres que se dedica a operar en la zona de triple frontera con insumos tecnológicos novedosos que van desde información satelital que reciben de aliado, como Rusia, hasta drones que Turquía les ha vendido en el último tiempo.
Las nacionalizaciones tienen un impacto innovador en países fuera de la confederación, no solo del Sahel sino de África Occidental, como Senegal, Ghana, países donde hubo cambios de gobierno en el último tiempo. Lo que permitió que gobiernos alineados con intereses occidentales o franceses ya no estén en esa sintonía. Y se basen, ahora, en una lógica de cooperación regional que no significa adherirse a Rusia o China, sino desarrollar una estrategia regional nueva. Estas naciones también replican reformas mineras, como sucede en Ghana, el mayor productor de oro de África, donde se modificó su código para que la recaudación pase del 10% al 30%, lo que multiplica los ingresos del país.
Más allá de las diferencias políticas—ya que los países de la Confederación del Sahel son gobiernos de facto, mientras que Senegal y Ghana son gobiernos democráticos que llegaron por las urnas— para estos países la dicotomía entre dictadura y democracia no está tan presente. Más bien el foco se pone en cómo África valora sus propios recursos
Estas tres naciones parecen construir la base de un nuevo orden económico que les permita transitar hacia una moneda propia para salir del Franco CFA ¿Pueden desarrollar una moneda común independiente de Francia en el futuro cercano?
La realidad es que esta confederación en el plano interno está articulada. No hay grandes puntos de desacuerdo entre los presidentes Abdourahamane Tchiani de Nigér, Assimi Goïta de Malí y Traoré. Sin embargo, si la confederación se amplía a otros países, pueden ocurrir muchas cosas. Si se abre a regímenes democráticos, existe el riesgo de que un cambio de gobierno implique un giro total. En África los cambios son bruscos, como en América Latina. No hay matices.
Por eso han considerado la posibilidad de incorporar países como Senegal y otros que hoy tienen gobiernos panafricanistas. Pero estos gobiernos pueden cambiar en cualquier momento, lo que podría convertirse en un obstáculo dentro de la propia confederación. Por esa razón, estos países son reacios a ampliar la confederación por ahora. Tenemos el caso de Chad, país vecino donde está Mahamat Idriss Déby —hijo de Idriss Déby—, que tiene un gobierno revalidado democráticamente hace poco, aunque con dudas. Chad era un aliado histórico de Francia pero ha hecho un giro brusco en su política: ya no se alinea con Francia y se acerca más a China.
Los países del Sahel tienen dudas sobre si este giro es por conveniencia o por convicción. Se preguntan por qué el cambio fue tan abrupto. Por eso, la posibilidad de ampliar la confederación no ocurrirá de inmediato. Lo que buscan, mientras tanto, es consolidar la postura de estos tres países, avanzar en proyectos de infraestructura comunes, como el de un ferrocarril que conecte las tres capitales.
Uno de los puntos débiles de todo este proceso es que existe un fuerte componente personalista en los tres países. ¿Qué pasaría si uno de estos líderes no está, es derrocado o modifica su postura? Ahí es donde el proyecto de la confederación puede quedar trunco. El desafío de los tres lograr un equilibrio entre el personalismo y la necesidad de mantener los cambios hacia una vía revolucionaria, o al menos de transformaciones concretas.
tomada de : https://www.resumenlatinoamericano.org/